Corría el año 741 cuando los bereberes se sublevaron, descontentos con el reparto que los árabes habían hecho de las comarcas y tierras peninsulares. Eran tribus nómadas que en el norte de África se dedicaban al pastoreo y, en la península, habían recibido como asentamiento las tierras de cultivo de Galicia y de la Meseta Norte. Ante la permanente sequía que duraba ya más de una década, abandonaron estas tierras y emprendieron una campaña militar para apoyar las revueltas bereberes que se estaban produciendo en el norte de África y en el sur de la península. Aprovechando este movimiento, Alfonso I y su hermano Fruela iniciaron ese mismo año una campaña de saqueo por las ciudades que habían quedado desguarnecidas: Saldaña, Amaya, Simancas, León y Astorga. Al año siguiente repitieron la campaña militar por los valles altos del Ebro.
Alfonso I despobló la Meseta Norte y los valles altos del Ebro, trasladando a sus habitantes a la franja septentrional de la cordillera.
Las duras aceifas musulmanas en los altos valles del Ebro tuvieron lugar en los años 791 y 793, y en Asturias en 794 y 795. En estas dos últimas incursiones, los cordobeses saquearon una Oviedo vacía, pues sus habitantes se habían refugiado en las montañas. Sin embargo, en 795, cuando los musulmanes regresaban a Córdoba, Alfonso II les infligió una severa derrota en la batalla de Lutos.
Alfonso II mandó parcelar las tierras de la franja cantábrica, pero no había terreno suficiente para cubrir las necesidades vitales de toda la población.
A finales del siglo VIII, ante la penuria general, comenzó la emigración por los valles internos de Cantabria, León y Vizcaya.
En el año 815 aparecieron los primeros colonos montañeses en Campoo y la Montaña Palentina, desde Cervera de Pisuerga hasta San Felices de Rudrón, integrando Campoo.
Los emigrantes montañeses, en su mayoría hispano-godos, se apropiaron de terrenos mediante el sistema de presura. La presura era una disposición de Derecho Romano según la cual una tierra vacía y yerma podía ser ocupada, siempre que se colocaran mojones en sus lindes y se mantuviera cultivada o pastoreada. Para los montañeses era una oportunidad económica y la posibilidad de alimentar a la familia.
La ocupación de los terrenos, en un principio, fue desordenada y llevada a cabo por familias acompañadas de algún monje.
La repoblación de estas tierras avanzó lentamente. La antigua calzada romana que atravesaba la cordillera para llegar a La Rabia desde las tierras de la meseta era un camino intrincado y difícil: la llamada Ruta de los Foramontanos. Además, eran pocos los colonos dispuestos a soportar las acometidas de las bandas bereberes, que permanecían en la Meseta Norte actuando como salteadores, apoderándose de cosechas y robando ganado.
Según fray Justo Pérez de Urbel, en el año 818, en el valle de Liébana, un documento describe la fundación de un monasterio bajo la advocación de San Pedro, en el que los monjes prometen obediencia al abad Argilo en tierras situadas “más allá de los montes”. En otro documento, Alfonso II dona a un monasterio las posesiones que tenía en Liébana y “las de más allá de los montes”. Para el profesor Romero, estas referencias indican que las colonizaciones alcanzaron hasta Cervera de Pisuerga.
A partir del año 820, el reino asturiano empezó a organizar formalmente las colonizaciones, que hasta entonces habían sido un movimiento particular y familiar, apoyado solo por la Iglesia. Cuando los condes enviados por el rey comenzaron a dirigir las repoblaciones, los colonos debieron pagar un tributo a cambio de protección. El profesor Martínez Díez señala que los terrenos de Campoo estaban muy expuestos a las razias de los bandidos bereberes, por lo que el reino tuvo que ofrecer ventajas territoriales a quienes se dispusieran a asentarse en tierras tan peligrosas.
En el año 824, Alfonso II nombró a Munio Núñez conde y gobernador de la demarcación de Campoo, que abarcaba los valles altos del Pisuerga y del Ebro. Fue el primer conde en intervenir activamente en el avance colonizador de estas tierras.
El conde propuso ceder tierras de su propiedad, entre Brañosera y Barruelo de Santullán, a los colonos que quisieran establecerse en esos valles para cultivar y pastorear. Cinco familias las adquirieron, y el conde les propuso permitir a otros vecinos llevar allí sus rebaños, mediante un subarriendo sujeto al pago de un montazgo, del cual la mitad de los beneficios correspondería al conde.
La inseguridad creada por las incursiones bereberes hacía muy difícil, e incluso imposible, desarrollar la agricultura, que estaba expuesta a las razias. La ganadería resultaba más práctica, pues ante cualquier amenaza el traslado del ganado a los montes y bosques era rápido y seguro. Durante los primeros años, los pobladores estuvieron exentos del servicio de armas.
Con un conde como gobernador, las propiedades adquiridas por presura se volvieron inestables. Para garantizar la continuidad de la repoblación, los colonos solicitaron al rey que confirmara sus derechos jurídicos. Reclamaron un fuero que legalizara sus asentamientos y la propiedad de las tierras ocupadas. El documento debía servir para organizar, administrar y articular los derechos de los colonizadores.
Este documento constituye uno de los escasos testimonios de la repoblación de estas tierras y de la organización municipal en España. La gobernación, la toma de decisiones y la gestión serían ejercidas por un Consejo. Así, Brañosera se convirtió en el primer concejo o ayuntamiento formalmente creado en Europa.
La carta fundacional concedía una amplia extensión de terrenos para pastos y permitía su uso a otros vecinos, a cambio de un tributo por la explotación del monte. A su vez, el conde se comprometía a levantar una iglesia en honor de San Miguel y a donarla junto con las tierras circundantes.
La Carta Puebla de Brañosera es el primer fuero conocido y el origen de los concejos y de los ayuntamientos. El Fuero de Brañosera tiene una enorme relevancia histórica por ser el primero de muchos que se otorgarían en los siglos siguientes, a medida que la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes avanzaba hacia el sur. Durante siglos, los fueros compartieron un carácter fronterizo y otorgaban beneficios reales a los colonizadores que poblaran esos territorios.






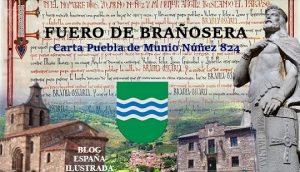

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:
- Pérez de Urbel, Justo (1945). Historia del Condado de Castilla. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Suárez Fernández, Luis (1976). Historia de España Antigua y Media. Madrid: Rialp.
- Geografía del Condado de Castilla. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita. O
- Mínguez, José María (1989). La Reconquista. Historia 16.
- Martínez Díez, Gonzalo (2005). El Condado de Castilla (711-1038). La historia frente a la leyenda. Valladolid: Junta de Castilla y León.
- Sánchez Albornoz, Claudio (1986). La España musulmana, 2 vols. Madrid: Espasa-Calpe.
- Patrimonio del Maestro de San Felices de Castillería.
- Brañosera. El ayuntamiento más antiguo de España. Diócesis de Palencia.
